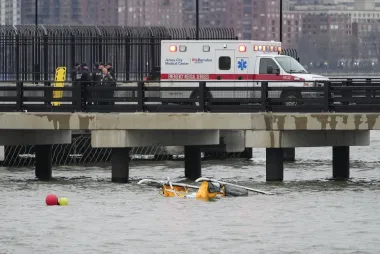¿Salvación o Tercería forzada? Nuevos acuerdos de EE.UU. con Guatemala y Honduras en el ojo del huracán
Los llamados 'acuerdos de país seguro' vuelven a escena en Centroamérica mientras crecen las dudas sobre su efectividad y legitimidad humanitaria
Un pasado que regresa: acuerdos de país seguro revividos
En un escenario político que recuerda al punto álgido de las políticas migratorias del expresidente Donald Trump, los gobiernos de Guatemala y Honduras han firmado nuevos acuerdos con Estados Unidos para recibir a personas migrantes provenientes de otros países que buscaban llegar a suelo estadounidense para solicitar asilo. Así lo anunció Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., al concluir su reciente gira por Centroamérica. Este tipo de acuerdos, conocidos como acuerdos de tercer país seguro, ya habían sido utilizados durante la administración de Trump en 2019, firmándose con Guatemala, Honduras y El Salvador. En esencia, permiten al gobierno estadounidense expulsar a solicitantes de asilo enviándolos no a sus países de origen, sino a naciones 'seguras' que acepten su recepción con estatus de refugiado.Una estrategia cuestionada
Según Noem, el objetivo de estos acuerdos es ofrecer opciones alternativas para aquellos que huyen por causas de violencia, persecución o desastres humanitarios, señalando que "la garantía de seguridad no tiene por qué ser exclusivamente en Estados Unidos". Sin embargo, esta declaración evidencia una problemática histórica: tanto Guatemala como Honduras han sido emisores de miles de migrantes en los últimos años precisamente por no ser países seguros para sus propios ciudadanos.¿Qué implica realmente ser 'país seguro'?
La Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967 definen claramente los derechos de los refugiados y las obligaciones de los Estados que los acogen. Uno de los principios fundamentales es el de "no devolución", el cual prohíbe enviar a una persona a un país donde pueda sufrir persecuciones. Bajo este lente, muchos analistas se preguntan si naciones con altos índices de violencia, corrupción e inestabilidad institucional como Honduras y Guatemala pueden considerarse genuinamente seguros. De acuerdo con el informe de Human Rights Watch 2024, Guatemala continúa enfrentando amenazas significativas contra periodistas, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, mientras que Honduras tiene una de las tasas más altas de homicidios del hemisferio occidental.Presiones, diplomacia y una justicia selectiva
La secretaria Noem reconoció que estos acuerdos han sido "meses en proceso" bajo fuerte presión diplomática de Estados Unidos. En febrero, el secretario de Estado Marco Rubio ya había firmado acuerdos parecidos con El Salvador y Guatemala, aunque en este último caso solo como punto de tránsito antes de regresar a los migrantes a sus países de origen, no para solicitar asilo allí. El acuerdo con El Salvador fue más amplio: se permite incluso que EE.UU. envíe migrantes detenidos para que sean encarcelados allí. Esto ha generado fuertes críticas desde organizaciones humanitarias. La ONG Refugees International calificó estas acciones como "un absurdo trágico que pone en peligro vidas".México y la postura de Sheinbaum
Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su rechazo a firmar acuerdos similares. No obstante, México ha recibido más de 5,000 migrantes de diversas nacionalidades que fueron deportados desde Estados Unidos desde que Trump volvió a ocupar la Casa Blanca. Según Sheinbaum, estas deportaciones se efectuaron por razones humanitarias, ayudando a los migrantes a regresar a sus hogares. Este hecho evidencia la enorme presión que ejercen los Estados Unidos sobre sus aliados regionales en materia de política migratoria, en muchos casos condicionando ayuda económica o cooperación bilateral a cambio de aceptar la recepción de migrantes expulsados.¿Solución regional o externalización de responsabilidades?
Estos acuerdos han sido criticados ampliamente por expertos en políticas de migración. La politóloga Mercedes Alvarado del instituto FLACSO dijo en entrevista para La Nación que “los acuerdos buscan maquillar una brutal política de rechazo fronterizo que no se hace cargo del drama humano de la migración forzada”. Lo que realmente está ocurriendo es una externalización de la frontera. Estados Unidos está trasladando su responsabilidad en materia de refugio a países con históricas dificultades políticas, económicas y de infraestructura institucional. Esto no solo reduce su carga interna, sino que disminuye su responsabilidad legal y humanitaria ante organismos internacionales.Cifras que desnivelan el discurso
En 2023, según datos del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), América Latina y el Caribe vio un incremento del 38% en personas desplazadas internamente o en tránsito hacia Norteamérica, llegando a unos 22 millones para diciembre de ese año. Honduras y Guatemala son dos de los principales puntos de origen, con más de 600,000 solicitudes de asilo acumuladas entre ambos países desde 2019, según datos del Migration Policy Institute. Esto plantea una paradoja alarmante: dos de los países que expulsan más ciudadanos por violencia endémica, pobreza extrema o persecución, serán ahora los encargados de ofrecer "protección".Panamá, Costa Rica y las rutas alternativas
Además de los acuerdos con Honduras y Guatemala, Estados Unidos mantiene acuerdos menores con Panamá y Costa Rica, aunque el número de migrantes enviados allí es significativamente más bajo. Solo 299 fueron trasladados a Panamá en febrero de este año, y menos de 200 a Costa Rica. Noem considera que estas rutas ayudan a diversificar la estrategia migratoria, pero analistas insisten en que es más una táctica de disuasión estratégica que una solución estructural.¿Por qué esto importa?
Más allá de lo legal y geopolítico, lo que está en juego es la vida de miles de personas que huyen de la violencia, del cambio climático, de la persecución política y la pobreza. Bajo este nuevo régimen, muchos solicitantes de asilo podrían encontrar obstáculos insalvables al ser enviados a países donde su seguridad no está garantizada. Además, hay implicaciones prácticas: al ser enviados a una nación con sistemas de asilo prácticamente inexistentes o colapsados, muchos simplemente quedarán en limbo legal, sin medios de sobrevivencia digna ni ruta clara para una resolución migratoria.Un episodio similar con Canadá... y otro desenlace
El único acuerdo de tercer país seguro que ha funcionado en términos prácticos fue el de Estados Unidos con Canadá, firmado en 2002. Ambos países cuentan con robustos sistemas de asilo, controles judiciales claros y estándares de respeto a los derechos humanos altos. Aun así, en 2023 este acuerdo fue cuestionado por varias organizaciones canadienses y estadounidenses debido al trato desigual que ciertos migrantes han recibido. Si países con democracias sólidas han tenido dificultades al aplicar este modelo, ¿qué se puede esperar de Estados con debilidades institucionales como Honduras o Guatemala?¿Qué viene ahora?
Tal como la misma Noem dijo, estos acuerdos "han estado en proceso por meses" con presiones sostenidas. Es previsible que otros países de la región puedan sumarse, o bien que sean persuadidos de hacerlo mediante incentivos internacionales. Sin embargo, el verdadero debate sigue pendiente: ¿pueden países inseguros para sus propios ciudadanos ofrecer verdadera protección internacional? Mientras tanto, miles seguirán caminando a través del Tapón del Darién, subiendo a La Bestia en México o nadando el río Bravo, movidos por la misma esperanza: encontrar un lugar donde puedan vivir libres del miedo.Fuentes consultadas:
- Human Rights Watch World Report 2024
- ACNUR – Agencia de la ONU para los Refugiados
- Migration Policy Institute
- Declaraciones oficiales de Kristi Noem, Secretaría de Seguridad Nacional de EE.UU., 27 de junio de 2025
- Entrevista con la politóloga Mercedes Alvarado para La Nación, junio 2025.
Este artículo fue redactado con información de Associated Press