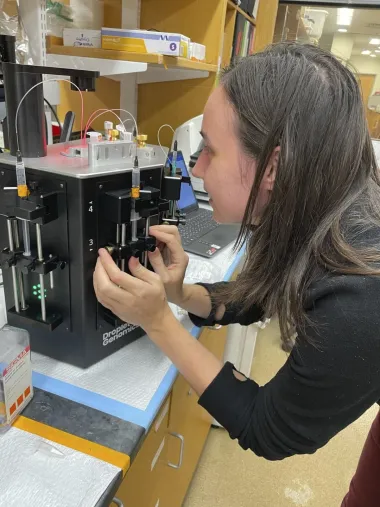Batalla por el agua y la tierra: el lado oculto del desarrollo en Latinoamérica
Reservorios en Panamá, petróleo en la Amazonía y carteles en México: cuando el progreso amenaza comunidades enteras
Por décadas, las grandes infraestructuras han sido símbolo de progreso en América Latina. Megaproyectos de energía, agua o transporte prometen modernización, empleo e inversión internacional. Pero en ese camino, comunidades rurales, indígenas y campesinas han pagado un alto precio: desplazamientos forzados, daños ambientales irreparables y exclusión en la toma de decisiones.
Esta semana, tres acontecimientos marcaron el curso de ese conflicto: protestas contra un nuevo embalse en el Canal de Panamá, el fracaso de una subasta petrolera en el Amazonas peruano, y acusaciones graves contra una ciudadana mexicana por apoyar a un cartel considerado grupo terrorista. A pesar de partir de contextos distintos, los tres comparten una misma raíz: el choque entre desarrollo económico oficial y el derecho de las comunidades a decidir sobre sus propios territorios.
Panamá: ¿progreso o sacrificio en nombre del Canal?
El Canal de Panamá, obra maestra de la ingeniería global y pilar del comercio internacional, enfrenta un desafío sin precedentes: el agua. En 2023, una sequía histórica obligó a reducir el tránsito marítimo en un 20%. Para cada barco que lo cruza, se necesitan 189 millones de litros de agua dulce. En respuesta a esa crisis hídrica, la Autoridad del Canal (ACP) propuso construir un nuevo reservorio multipropósito —un embalse en el río Indio— que costaría 1.600 millones de dólares y tomaría cuatro años en completarse.
Suena razonable, pero no para los 2.000 habitantes rurales que podrían ser desplazados. Ellos no ven promesas de modernización, sino la amenaza de perderlo todo: casas, tierras y comunidades enteras anegadas por el agua.
Iris Gallardo, maestra de la comunidad Guásimo y miembro del movimiento “No a los embalses”, fue clara: “Estamos exigiendo que no se construya sin consultar y obtener el permiso de las comunidades afectadas”.
En una marcha acuática con unas 200 personas en botes por el río Indio, ondeaban banderas panameñas, no solo como símbolo patrio, sino como llamado ético sobre quién decide el futuro del país.
La ACP alega que el proyecto asegurará agua para más de dos millones de ciudadanos en Panamá capital y permitirá de 12 a 13 pasos adicionales de buques por día. Además, promete empleos y una “relocalización digna”. Pero incluso exfuncionarios como Jorge Luis Quijano, exadministrador del Canal, reconocen la tensión: “La única forma de tener agua es almacenarla”.
Perú: la Amazonía resiste la extracción petrolera
En Perú, otra batalla territorial se libra desde hace más de 25 años. Esta vez, contra el gigante estatal Petroperú, que intenta desarrollar el Lote 64, un campo petrolero que se superpone con las tierras ancestrales de los pueblos Achuar, Wampis y Chapra en la región amazónica de Loreto.
Esta semana, Petroperú fracasó en atraer ofertas para operar el lote. Las empresas se retiraron del proceso de licitación citando “cambios estratégicos internos”. Pero para líderes indígenas, la historia es clara: la presión y resistencia comunitaria funcionó.
“Es un alivio, pero seguimos en alerta”, dijo Olivia Bisa Tirko, presidenta del gobierno territorial autónomo Chapra. Y agregó: “Desde que el Estado otorgó esta concesión sin consulta, hemos luchado por nuestro derecho a un ambiente sano”.
La oposición al Lote 64 no es nueva: desde 1995, multinacionales como Talisman Energy y Geopark intentaron explotarlo sin éxito. Andrew Miller, de Amazon Watch, señaló que ninguna empresa ha podido obtener beneficios del lote tras invertir millones. Muchas comunidades amazónicas enfrentan hoy sistemas hídricos contaminados, divisiones sociales y pobreza tras la llegada del petróleo.
Petroperú insiste en que el bloque tiene “licencia social”, pero las voces locales son otras. Que las empresas ya no apuesten por el proyecto señala un cambio de percepción en el riesgo reputacional y financiero de operar en territorios indígenas sin consentimiento.
México: crimen organizado con etiqueta de terrorismo
En México, se cruzan otros intereses económicos, pero igual de peligrosos. Esta semana se reveló una acusación penal sin precedentes: por primera vez, una ciudadana mexicana será acusada de proveer material a una organización terrorista —el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La señalada es María del Rosario Navarro Sánchez, de 39 años, presuntamente ligada al tráfico de armas, granadas, drogas y personas. Fue arrestada el pasado 4 de mayo y el caso ocurre bajo una nueva estrategia del gobierno estadounidense, que catalogó a ocho cárteles latinoamericanos como grupos terroristas.
La medida, de la era Trump, busca endurecer sanciones y coordinar mejor con las autoridades mexicanas. “Su arresto lanza un mensaje claro a quienes quieran aliarse con organizaciones terroristas”, dijo Kash Patel, director del FBI.
Pero esta designación genera debate, incluso entre expertos en seguridad: ¿Puede equipararse una organización como el CJNG, centrada en el narcotráfico, con grupos como Al Qaeda? Para Washington, la respuesta es sí, debido a sus redes transnacionales, violencia extrema y tráfico de migrantes.
El trasfondo común sigue siendo el mismo: dinámicas de poder, economía y control territorial sin participación ciudadana real, donde sean los más pobres los que enfrentan las peores consecuencias.
Un patrón que se repite: comunidades desplazadas y decisiones centralizadas
Ya sea en el Caribe panameño, la selva peruana o los cruentos corredores fronterizos entre EE. UU. y México, la lógica detrás de las decisiones gubernamentales y empresariales suele excluir a las voces locales. Esto genera no solo resistencia social o protestas, sino también bloqueos económicos a largo plazo que disuaden inversiones o desgastan la gobernabilidad.
Lo llaman desarrollo, pero muchas veces implica el despojo sistemático de comunidades enteras. Según datos del Banco Mundial, alrededor de 15 millones de personas son desplazadas cada año por grandes obras de infraestructura, sin mencionar sus impactos ecológicos. En América Latina, este modelo extractivista ha chocado sistemáticamente con el principio de la consulta previa, libre e informada reconocida en el Convenio 169 de la OIT.
¿Hacia dónde vamos?
Panamá necesita agua. Perú necesita energía. México, seguridad. Pero ¿a qué precio? ¿Y quién lo decide? Estas historias muestran que el progreso se tambalea si no va acompañado de justicia social y del respeto a los derechos humanos y ambientales.
Estas luchas son más que casos aislados. Son síntomas de un modelo que prioriza datos macroeconómicos y cifras de tránsito sobre la vida, la salud comunitaria y la protección ambiental auténtica.
Como dijo Olivia Bisa Tirko: “Cada día que no fluye el petróleo, es un día más que podemos usar nuestros ríos como siempre lo hicimos”.